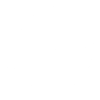por Pierre DOYÈRE, OSB †[1]
El Heraldo es, entonces, una obra compuesta[2]: si el Libro II está escrito por la santa misma, el Libro I es enteramente obra de la biógrafa, y en el resto de la obra (L III, IV, V) se reúnen recuerdos donde es difícil distinguir qué es lo que ha podido ser directamente escrito o dictado por la santa y lo que está consignado por las confidentes y la compiladora. Si bien el carácter del estilo resiente esta diversidad de redacción, es imposible llevar el análisis más lejos y las reflexiones que puedan hacerse deben limitarse a un juicio de conjunto relativo a un “estilo de Helfta”, donde, sin embargo, se puede admitir una influencia predominante de Gertrudis, que se vuelve a encontrar en el Libro de la Gracia Especial.
Este estilo no debe ser juzgado por referencia a las normas del latín de los tiempos clásicos o de los humanistas del Renacimiento; el latín medieval es otro. Sin duda, éste puede sorprender en una primer lectura; digamos incluso irritar, por ciertos errores. La frase, que resiente aquí el genio alemán, es frecuentemente tormentosa, sinuosa, sobrecargada de epítetos y superlativos; su lirismo parece inclinado a las efusiones afectivas, y cae a veces, si no en el manierismo, al menos en un preciosismo que nubla la claridad. Es posible que haya aquí, como se ha dicho más arriba[3], una influencia tardía del Minnesang. Admitido esto, permanece que el estilo gertrudiano, si bien no tiene la calidad que se encuentra en San Bernardo, alcanza no obstante, una excelencia poco común en los escritores de este tiempo. La sintaxis, a veces bastante “estudiada”, debe, tal vez más de lo que parece, a la retórica; y en ciertos pasajes más sinuosamente compuestos, el lector y el traductor deben estar atentos para no dejar escapar muchos de los matices. En el desarrollo de la frase, en los incisos a veces tan enmarañados, se debe reconocer que este aparente esfuerzo tiene su valor propio de expresión y contribuye a hacer aparecer mejor, al mismo tiempo, la firme y pura simplicidad del pensamiento.
La abundancia de superlativos no proviene de una necesidad ingenua de magnificarlo todo; los emplea con precisión, para expresar una cualidad de infinito y de trascendencia. No hay que equivocarse sobre la tonalidad afectiva. Esta traduce ciertamente la presencia de una sensibilidad delicada y espontánea, lo cuál no quiere decir fantaseadora, porque hay una voluntad constante, no tanto de contrariar o ahogar esta sensibilidad, sino más bien de ordenarla; y así esta llega a ser también, un modo necesario de expresión de la vida más profunda.
El recurso querido y constante a las referencias escriturísticas emparenta el estilo gertrudiano con el estilo de san Bernardo, quien, por otra parte, no es más que el caso más característico del estilo de los escritores monásticos. El origen litúrgico es dominante: muchos de los textos escriturísticos provienen del oficio, las expresiones tomadas de los salmos son abundantes, así como aquéllas que no vienen de la Escritura, sino de piezas litúrgicas, tales como secuencias, responsorios, antífonas, himnos… Estas referencias son de tipos diversos. Hay citas formales, reminiscencias evidentes, préstamos acomodaticios, alusiones vagas, incluso simples encuentros de palabras que sugieren un acercamiento de circunstancias, que, por otra parte no se explicita[4]. Tal vez no se ha señalado bastante que tal estilo supone que el latín sea la lengua original de estos escritos.
Un estudio atento del vocabulario lleva a constatar cuántas de estas palabras clave del lenguaje espiritual se han edulcorado y debilitado en nuestros días, por el empleo que de ellas ha hecho toda una literatura piadosa de menor calidad. Se debe pensar nuevo en su densidad, para restituirle, mucho más allá de la aparente sentimentalidad, su alcance doctrinal. El empleo más notable es el de la dulzura. La noción parte de un placer de gusto, por el cuál es dulce aquello que le satisface. A partir de ahí, la dulzura evoca la satisfacción vital del alma al contacto con lo divino, su euforia sobrenatural. La dulzura espiritual, es, en este sentido, cualifica la conveniencia de las realidades divinas a la vida del alma; y esta noción conduce, en último análisis, a reconocer la dulzura en Dios, en tanto que atributo que dice plenitud de conveniencia de su ser infinito con las necesidades de todo ser, y asimismo -si se osa decirlo- con las necesidades de su propia vida. Se ve entonces la riqueza y la fuerza que puede poner santa Gertrudis en expresiones como “Jesús, dulzura de mi alma” o “dulzura insaciada del divino amor”.
En otro orden de ideas, cuando se habla de preparación a la comunión, en su pensamiento, la palabra se carga de un realismo espiritual que se ha perdido en nuestra perspectiva ascética y moralizante. Ella subraya este realismo con la imagen de las vestimentas y adornos dignos de la audiencia divina.
Se ve por estos rápidos ejemplos, que la inteligencia del vocabulario interesa profundamente a la doctrina espiritual. El léxico gertrudiano, que sería muy instructivo formular, sería como tantos otros[5], al mismo tiempo que un glosario, un índice de temas filosóficos y espirituales fundamentales. Ciertamente, no todo será original y es rol de los historiadores de la espiritualidad situar a Helfta en las corrientes y tendencias que la rodean y penetran. Se señala el lugar que tiene, entre estas influencias, la de Ricardo de San Víctor.
Si en el uso de palabras claves y de tal o cual forma gramatical, hay una cierta disciplina reveladora de un simbolismo, esta aparece muy netamente cuando se trata de colores. Estos no son elegidos, como lo haría un pintor, por su armonía visual sino por su valor de signos[6]. El blanco dice la inocencia, la pureza, la pertenencia a Dios, la perfección divina; el rojo, la sangre derramada, el sufrimiento, la Pasión; el verde, la frescura y el impulso de la vida, las obras, la virtud, la fuerza; el azul, los pensamientos del cielo; el oro, la caridad y el amor. Y el rosa conviene a Cristo, porque Él unió en un solo resplandor la blancura de la Divinidad gloriosa y lo escarlata de la humanidad sufriente. Hay también un simbolismo muy preciso en las flores.
La dependencia del lenguaje bíblico y su sentido poético, conducen a la santa mística a expresarse por alegorías y por imágenes. Estas pueden ser muy reveladoras de su doctrina espiritual. Su valor literario es muy desigual. En general, la atención de la escritora no se traslada sobre la realidad concreta y pintoresca del signo mismo, sino sobre aquello que éste busca significar de su experiencia espiritual. Esta disposición la conduce, frecuentemente, en el curso de una misma exposición, de una misma “visión”, a los deslizamientos de imágenes, a veces muy sugestivos (L III, 7, 13). Su arte guarda, muy frecuentemente, el hieratismo ingenuo de las miniaturas medievales, si bien asombrosamente traslúcidas a las realidades de la fe y la santidad. Pero esto no quiere decir que ella no sepa, ocasionalmente, observar y sacar partido de incidentes de la vida cotidiana, y cuando tal vez se dedica menos a ellos, ciertas evocaciones rápidas tienen el encanto de momentos vividos por un alma de sensibilidad delicada: el claroscuro de las primeras horas de la jornada, el volverse hacia las flores frágiles del jardín, un nenúfar en la superficie del estanque, un reflejo del sol en un vidrio. Antes de relatar la gran gracia mística del cara a cara (L II 21), evoca la imagen de una rosa recogida en primavera, de la cuál, tal vez, se han deslizado algunos pétalos entre las hojas de un libro o de una bolsa; en los meses de invierno, los encuentra disecados, pero este pobre vestigio basta para despertar el recuerdo de la alegría que le había suscitado la belleza y el perfume de la flor. Ella sabe bien que no puede expresar la sublimidad de la gracia de la que quiere hablar, pero las palabras balbucidas y sin vida, servirán para rememorar, con un corazón emocionado, el deífico encuentro.
A veces el valor alegórico de estas imágenes les alza hasta en pequeñas parábolas, que podrían ser introducidas con la siguiente fórmula: “La ternura del Señor es semejante a…”. Se tiene también la parábola de dos lectores inclinados sobre la misma página (Prólogo general), la parábola de los granos de polvo en un rayo de sol (L I, 29), la parábola del convaleciente en un paseo, sorprendido por el chaparrón (L II, 12); la parábola de la cortesana que se ocupaba de la cocina de su señor, sin poder ser privada de su amor (L II, 13), la parábola del padre de familia más atento y más afectuoso hacia el último (de sus hijos) en razón de la misma debilidad de su edad (L II, 18), la parábola ya clásica del pelícano (L III, 18), etc…
Esta contemplativa no teme a la naturaleza: ella se complace y se subleva en la poesía de esa fresca mañana del tiempo pascual, donde, antes de Prima, sentada en el jardín, junto al estanque, el gracioso panorama orienta su meditación: agua límpida, follaje primaveral, murmullo de pájaros, vuelo de palomas, reposo tranquilo del momento. Nada falta a esta alegría, más que poder compartirla.
En fin, una de las particularidades del estilo de Helfta es el abuso de las divisiones numéricas. Si bien el Heraldo no escapa a ellas, en esto es menos esclavo, por ejemplo, que el Libro de la Gracia Especial, en el cuál no hay página, por decirlo así, donde no sea todo tasado y contado: la montaña de los siete grados, las cinco alegrías, las cinco alabanzas, las cinco joyas, las tres copas, las siete columnas, las nueve señales, etc… Es necesario guardarse bien de juzgar este recurso a los números en la perspectiva de nuestra lógica actual. En los usos medievales no se necesitaba un método de análisis exhaustivo, a la manera de “puntos de meditación”, sino un simple procedimiento literario, un cuadro cómodo, un poco convencional, que sacaba gran parte de su valor del simbolismo de los números, cuyo sentido y atractivo para el lector moderno, ya se ha perdido un poco. Pero, comprendiéndolo bien, tales procedimientos que delatan la raza, el siglo, el medioambiente, el temperamento, no devalúan la alta espiritualidad de una santa Gertrudis, más de lo que la mediocridad de los gustos artísticos de pequeña colegiala, lo hacen en una santa Teresa de Lisieux.
Continuará
[1] Dom Pierre Doyère, OSB, monje de San Pablo de Wisques, fue el impulsor de la revisión y fijación del texto latino de las obras completas de santa Gertrudis y su principal traductor al francés. Murió el 18 de marzo de 1966, durante la preparación de la edición crítica de los libros I a III del Legatus Divinae Pietatis; dos discípulos suyos continuaron la tarea y la obra fue publicada en 1968 por Sources chrétiennes (Gertrude D’Helfta, Œuvres Spirituelles II, L’Héraut [Livres I-II] SCh N° 139 y Œuvres Spirituelles III, L’Héraut [Livre III] SCh N° 143 – Paris, Les Éditions du Cerf, 1968). La fijación del texto de los libros IV y V del Legatus es obra de Jean-Marie Clément, monje benedictino de Steenbrugge, y la traducción al francés, de las monjas de Wisques. La aparición de la edición crítica del Legatus supuso un punto de inflexión decisivo en los estudios gertrudianos; magna empresa, cuyo mérito debe reconocerse a Dom Pierre Doyére: las líneas marcadas en su estudio introductorio (que aquí publicamos por secciones y traducido al español), han orientado los estudios gertrudianos de los últimos cuarenta años y aún no han sido superadas.
[2] Continuamos la publicación de la Introducción de Pierre Doyère, a la edición crítica latín-francés de las obras de santa Gertrudis. Cfr. «Introduction» a Gertrude D’Helfta, Œuvres Spirituelles II, L’Héraut (Livres I-II,) Sources chrétiennes N° 139 – Paris, Les Éditions du Cerf, 1968, pp. 9-91. Tradujo la hna. Ana Laura Forastieri, ocso, del Monasterio de la Madre de Cristo, Hinojo, Argentina.
[3] N. de T.: Cfr. Pierre Doyère: “El monasterio de Helfta”, publicado en esta misma página con fecha 21.06.21015: http://www.surco.org/content/monasterio-helfta.
[4] N. de T.: para el lector; para el cual se pierde el contexto inmediato de la producción del texto.
[5] Cfr. Por ejemplo: Richard de Saint-Victor, Sermons et opuscules spirituels inédits, tome I, ed. y trad. por J. Chatillon, W. J. Tulloch y J. Barthélemy, Burges-Paris 1951, p. 117, n. 1
[6] Se podría hacer aquí una curiosa relación con las tradiciones orientales de la pintura de iconos.