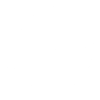Escritos de Silvano del Monte Athos[1]
Hermanos míos, olvidemos la tierra y todo lo que contiene. La tierra nos aleja de la visión de la Trinidad inefable que los santos contemplan en el Espíritu Santo. Permanezcamos firmes en la oración limpia de toda imaginación y pidamos al Señor el espíritu de humildad.
El Señor es dulce y humilde de corazón; Él ama a sus criaturas. Donde está Dios está el amor universal, aún hacia los enemigos. Quienes no poseen este amor lo piden al Señor, que ha dicho: Pidan y se les dará, busquen y encontrarán... Y Él les dará ese amor.
Si el Señor viene al alma, esta no puede no reconocer a Aquel que la ha creado.
El Señor tiene compasión de todos. Y quiere que amemos de la misma forma a nuestros hermanos. Por eso: ama a los hombres hasta el punto de cargar sobre ti el peso de sus pecados.
Pronto moriré y mi alma perdida descenderá al infierno donde sufrirá sola y llorará amargamente. Mi alma desea al Señor y lo busca con lágrimas. ¿Cómo no buscarlo? ¡Él mismo me ha llamado primero y se me ha revelado, a mí, que soy un pecador!
Los santos ven y viven el infierno, pero el infierno no tiene poder sobre ellos.
Si el Señor ve que un alma no está todavía firme en la humildad, retira su gracia. En cuanto a ti, no te desalientes; la gracia está en ti, escondida. Habitúate a rechazar inmediatamente los malos pensamientos, y si has omitido hacerlo, haz el esfuerzo y toma este hábito.
Yo entré al monasterio poco después del servicio militar. Pero pronto me asaltaron las dudas y quise volver al mundo y casarme. Sin embargo me dije enérgicamente: es aquí que quiero morir a causa de mis pecados. Durante algún tiempo viví en la desesperación. Me parecía que Dios me había repudiado y que no había más salvación para mí. Me parecía que Dios no tenía piedad. Y estos pensamientos eran tan atormentadores que, aún hoy, no puedo recordar ese tiempo sin sentir espanto. El alma no tiene fuerza para soportarlo.
Adán, padre de la humanidad, había conocido la felicidad del amor de Dios en el Paraíso, y por eso sufrió amargamente cuando el pecado lo expulsó del Edén y le hizo perder el amor y la paz de Dios. Llenó el desierto con sus lamentos y el recuerdo de lo que había perdido atormentó su alma: ¡He ofendido al Señor amado!
Deseó de tal forma el Paraíso y su belleza, que sufrió por haber perdido el amor que atrae continuamente al alma hacia Dios... Toda alma que, después de haber conocido a Dios en el Espíritu Santo, ha perdido la gracia, vuelve a sentir el sufrimiento de Adán. Ella está enferma y triste por haber afligido al Señor amado.
Adán lloró amargamente. La tierra no le dio más ninguna alegría y su grito recorrió el desierto: «Mi alma desea al Señor y lo busca con lágrimas. ¿Cómo no buscar al Señor? Mi alma estaba feliz en Él y en paz, y el enemigo no estaba dentro mío. Ahora el espíritu de malicia ha adquirido poder sobre mí, mi alma está en la incertidumbre y bajo sus golpes. También ella languidece por el Señor y lo desea a muerte. Mi espíritu tiende hacia Él, nada sobre la tierra me regocija más, nada puede consolar mi alma. ¡Yo quiero ver al Señor y en Él ser saciado. No puedo olvidarlo y grito en la plenitud de mi pena: “Dios, mi Dios, ten piedad de mí, ten piedad de tu criatura caída”». Así se lamentaba Adán. Las lágrimas caían sobre sus mejillas, bañaban la tierra a sus pies; el desierto escuchó sus gemidos, los pájaros se callaron de dolor. Y así toda paz abandonó la tierra. Cuando vio a Abel muerto por su hermano Caín, no contuvo más su dolor y llorando gritó: «¡de mí saldrán los pueblos que se multiplicarán, pero vivirán en la enemistad y se matarán!».
¡Su dolor fue profundo como el mar! Puede comprender esto solamente aquel que ha conocido al Señor y sabe cómo nos ama. Yo también he perdido la gracia y grito como Adán: “¡Sé misericordioso conmigo Señor! ¡Dame el espíritu de humildad y de amor! Te deseo y Te busco con lágrimas. ¡Te has revelado a mí en el Espíritu Santo y es en este Conocimiento que mi alma Te desea!”.
Adán llora y dice: “El desierto me es indiferente; no me gustan las altas montañas, ni los prados, ni los bosques, ni el canto de los pájaros. Mi alma está de duelo, ¡he ofendido a Dios! Si Dios me vuelve a llamar al Paraíso, lloraré en la aflicción porque he contristado a mi Dios amado”.
Expulsado del Paraíso, Adán sufrió, lloró con lágrimas de desconsuelo. De la misma manera toda alma que ha conocido a Dios dice: “¿Dónde estás, Señor, dónde estás mi Luz? Me has ocultado tu Rostro. ¿Qué te impide habitar en mi alma?”.
Pero sucede que me falta la humildad de Cristo, y no hay en mí amor por los enemigos.
Adán lloró por su maldad y la aflicción llenó su corazón. También sus lágrimas se agotaron, su espíritu ardía por Dios, y más que la belleza del Paraíso lo atraía la fuerza del Amor divino.
“¡Oh Adán, tú lo ves: mi espíritu débil no puede contener tu deseo de Dios, pero sí puede cargar con el peso de tu arrepentimiento. Tú ves cuánto sufro en la tierra, yo, tu hijo. El fuego del amor es tan débil en mí, está casi extinguido!
Adán, cántanos el cántico del Señor para que nuestra alma se eleve y se deje perder en la alabanza y la bendición de su Nombre, como en el cielo lo hacen los Querubines y los Serafines; como le cantan el triple Sanctus todos los ejércitos de Ángeles.
Patriarca Adán, cántanos el cántico del Señor, para que el mundo entero lo escuche y para que todos tus hijos orienten su espíritu hacia Dios, para que todos se renueven con los cánticos celestiales y olviden las penas de la tierra. Háblanos de la gloria de Dios que contemplas, háblanos de la Madre de Dios y cómo es bendecida y glorificada en el Paraíso. Cuéntanos algo de la alegría de los santos en la Patria, cómo se postran humildemente delante de Dios, resplandecientes de gracia. Adán, nuestro padre, nosotros estamos en la aflicción de la tierra. ¡Consuela y regocija nuestras almas afligidas! La tierra entera está sufriendo. ¿No puedes, en la plenitud del amor de Dios acordarte de nosotros? Tú ves, padre, nuestras penas en la tierra, ¡dinos una palabra de consuelo!”.
Y Adán respondió: “Hijos míos, vean mi alma, está llena del amor de Dios, goza de su belleza. Quien se pone en presencia del Rostro de Dios no puede acordarse de la tierra. Yo veo a la Madre de Dios en su esplendor; veo a los santos apóstoles y profetas, todos rodean a Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo camino en los jardines del Paraíso porque Dios está conmigo. ¿Por qué me llaman? El Señor los ama; Él les ha dado sus mandamientos para que sean observados. Ámense los unos a los otros y encontrarán la paz en Dios. Hagan siempre penitencia por sus pecados”.
“A quien me ama, yo amo; a quien me bendice, bendigo”, dice el Señor.
¡Ruega por nosotros, tus hijos, oh Adán! Nuestra alma está angustiada y llena de penas. Tú habitas en el Paraíso, ves a los Querubines, a los Serafines y a todos los Santos. Sí, nosotros bramamos detrás de Dios. ¡Pero tan pobre es el fuego del amor en nosotros! ¡Tú mismo, pon en nosotros lo que debemos hacer para complacer al Señor y alcanzar el Reino de los cielos!
El amor de Dios no tiene límites, ¿quién podría describirlo?
Adán había perdido el paraíso terrestre y lo buscó con lágrimas. Por su muerte en la cruz, el Señor le abrió otro Paraíso; el Cielo donde resplandece la luz de la Santa Trinidad.
El alma llena del amor de Dios olvida el cielo y la tierra. Su espíritu contempla ya invisiblemente a Aquel que desea.
Un día durante las Vísperas, me puse en oración frente al icono del Salvador, mirando la imagen dije: “¡Señor Jesucristo, ten piedad de mí, pecador!”. Al pronunciar estas palabras vi en lugar del icono al Señor Jesús vivo, y la gracia del Espíritu Santo llenó mi alma y mi cuerpo. Y conocí en el Espíritu Santo que Jesucristo es Dios y el deseo de sufrir por Él se apoderó de mí.
Desde ese momento mi alma arde en el amor de Dios. Las cosas terrestres no me atraen más. Dios es mi alegría y mi fuerza, mi sabiduría y mi riqueza. Por lo tanto, alabanza y bendición a tu misericordia, Señor, Tú que haces saber al alma cuánto amas a tu criatura, y mi alma ha reconocido en Ti a su Señor y su Creador.
Yo conseguí en una ocasión obtener una obediencia (podvig) conforme a mi voluntad. Estaba empleado en la administración del monasterio y quería irme a vivir con los staretz en Viejo Rossikon. Allí se ayunaba rigurosamente y se comía continuamente comidas de vigilia con excepción del sábado y del domingo.
Pocas personas se acercaban a estos monjes debido a la severidad de sus vidas. En ese momento, el Padre Serapión era el hospedero y comía únicamente pan y agua. Después de él lo fue el Padre Onésimo que atraía por su bondad, su humildad y su elocuencia. Era tan humilde y tan dulce que con solo mirarlo uno se sentía mejor. ¡Tan grande era la paz que emanaba de este hombre!
Yo he vivido con él mucho tiempo. También estaba el Padre Sabino que no dormía en una cama desde hacía siete años. Y el Padre Dositeo, un monje perfecto en todos los aspectos... El Padre Anatole era un monje de gran hábito que tenía el don de la penitencia, y como él decía, reconocía solamente la acción de la gracia. Samuel, a quien se apareció la Madre de Dios, era muy viejo y había conocido a san Serafín de Sarov; alrededor de su celda, allí donde ahora hay un pequeño jardín, crecían las hierbas, y yo las cortaba. El Padre Israel estaba sentado en un banco a la sombra de una encina verde con su chotcki[2] en las manos. Me acerqué. Yo era todavía un joven monje; me incliné frente a él con respeto diciéndole: “¡Bendíceme, Padre!”. “Dios te bendecirá, hijo mío, en Cristo”, respondió con amor.
Le dije: “Padre, todos ustedes están solos aquí, y es aquí que uno se puede entregar convenientemente a la oración espiritual”. Él me respondió: “La oración no puede existir sin la participación del espíritu, sin embargo como ves, nosotros estamos sin espíritu”. Yo no comprendí el sentido de estas palabras, y tuve vergüenza y no me atreví a pedirle una explicación. Más tarde comprendí lo que quiso decir: somos ignorantes porque no vivimos como se debe, porque no sabemos servir a Dios.
Yo quería vivir al lado de los ascetas. Penitentemente, mendigando, obtuve el permiso de mi Abad y dejé la administración. Pero no satisfizo a Dios que yo viviese allá, y después de un año y medio volví a mi primer puesto de servicio en el monasterio: las construcciones.
Un asceta (podvishnick) me preguntó: “¿Lloras por tus pecados?”. “Poco, -le respondí-, pero lloro mucho por los muertos”. Luego dijo: “Llora también por ti, Dios tendrá piedad de los otros”. Le obedecí y no lloré más por los muertos, pero las lágrimas por mí mismo se agotaron. Poco tiempo después, yo lloraba con otro asceta que, teniendo el don de lágrimas, contemplaba sin cesar la Pasión de Nuestro Señor, Redentor y Rey de gracia; él derramaba raudales de lágrimas, día tras día. Respondió a mi pregunta sobre este tema: “¡Oh! Si fuera posible, arrancaría del infierno a todos los hombres y solamente entonces mi alma estaría tranquila y gozosa”. Diciendo esto hizo un gesto con la mano como para recoger las gavillas en los campos y así las lágrimas cayeron en abundancia sobre mi rostro... A partir de ese momento, no omití nunca más orar por los muertos. Las lágrimas volvieron y con ellas la oración.
Yo buscaba frecuentemente al Señor cuando más necesitado estaba y tuve siempre una respuesta. Nosotros no podemos comprender este amor con nuestro espíritu, sino solamente por la misericordia divina y la gracia del Espíritu Santo. Puede ser, se me dirá, que todo esto suceda sólo a los santos. Pero yo digo que Dios ama también a los grandes pecadores y les da su gracia para que sus almas abandonen el pecado.
El Señor los recibe con alegría y los presenta al Padre y así habrá alegría a causa de ellos en todo el cielo.
El Señor ama a todos los hombres, pero más todavía a aquel que lo ama.
El 14 de setiembre de 1932 hubo un fuerte temblor de tierra en el Athos. Estábamos en los Maitines de la Exaltación de la Santa Cruz. Yo me encontraba en el coro, cerca del lugar donde se escuchan las confesiones; el superior del monasterio estaba al lado mío. En la nave de las confesiones, las piedras cayeron, el gran edificio del monasterio fue sacudido, candelabros y lámparas se mecían; la plata de los muros caía, en fin la gruesa campana de la torre sonaba violentamente. Quedé totalmente sobrecogido de temor y me calmaba diciendo: Dios quiere que hagamos penitencia. Miramos a los monjes que se encontraban en la iglesia o el coro; hubo algunos que fueron tomados por sorpresa; seis aproximadamente salieron, los otros permanecieron en su puesto. La liturgia se desarrollaba regularmente, tan tranquilamente como si nada hubiese ocurrido. Y pensé: ¡Qué poderosa es la gracia del Espíritu Santo en las almas de los monjes, pues son capaces de permanecer en calma durante un temblor de tierra tan violento!
El alma es arrebatada por el amor de Dios; permanece en el silencio y no quiere hablar; mira el mundo como ausente y sin deseo.
Los hombres no saben que ella ve al Señor amado; ha dejado y olvidado el mundo, no encontrando más ninguna dulzura en él.
Así, colmada de amor está el alma que ha gustado de la dulzura del Espíritu Santo.
¡Oh Señor, danos ese amor a todos nosotros!
Dáselo al mundo entero.
¡Espíritu Santo, desciende en nuestras almas para que glorifiquemos al Creador a viva voz, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo!
¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya!
[1] Tomado de: Cuadernos Monásticos n. 121 (1997), pp. 208-215.
[2] Instrumento similar al rosario que se utiliza para contar las jaculatorias.